Rubén I. Bourlot
Desde hace décadas se viene produciendo una explosión productiva de cereales y oleaginosas para alimentar a un mundo cada vez más poblado. Los adelantos en la tecnología de cultivos, la genética y la ampliación de las fronteras territoriales dedicadas al laboreo, en detrimento de la ganadería y la forestación natural, lo hacen posible.
En nuestro país la siembra directa, que contribuye notablemente a la conservación de los suelos, está atada al uso de productos químicos para combatir plagas y malezas. Lo que parece una panacea no lo es tanto. No todo lo que brilla es oro, o no todo lo que es verde es naturaleza.
En primer término, la siembra directa no hace milagros si solo se practica con el objetivo de incrementar la producción de monocultivos como la soja, trigo o maíz, que en pocas temporadas agotan los nutrientes del suelo y alteran su estructura.
El gran obstáculo es el método de producción llevado a cabo por arrendatarios, contratistas o inversores que cultivan grandes extensiones motivados por la obtención de ganancias rápidas, luego de lo cual abandonan los campos agotados. Ya no es más el chacarero que cultiva el campo propio y lo cuida porque es la herencia que le va a dejar a sus hijos.
Por otro lado, el consecuente uso de grandes cantidades de agroquímicos, fitosanitarios o agrotóxicos (denominaciones que varías según desde el lado que se lo mire), constituyen otro de los graves problemas para el ecosistema natural y humano. Los avances científicos han logrado producir una batería de productos como herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes que complementan la siembra directa. Y a los efectos de poder aplicar con mayor eficacia los herbicidas para combatir las “malezas” la genética contribuye a producir organismos genéticamente modificados (OGM) también llamados transgénicos que sortean airosamente los efectos de productos como el glifosato.
Escuelas “fumigadas”
En estos tiempos hay una intensa campaña contra la aplicación del herbicida glifosato (originalmente producido por la compañía multinacional Monsanto bajo la denominación Rundup) que lo condena por sus efectos colaterales cuando alcanza a impactar sobre los seres humanos. En nuestra región los estados se encuentran involucrados en una polémica que atraviesa los productores, grupos ambientalistas y los estrados judiciales. Varios fallos han puesto límites a la aplicación del producto, considerado excesivo por los agricultores. En Argentina, particularmente el reclamo se centra en el impacto de la deriva de las pulverizaciones sobre edificios escolares rurales y los ejidos urbanos. No es tan visible la preocupación cuando se trata las viviendas particulares de la población rural.
Los estudios científicos están demostrando que los efectos sobre la salud de las personas y animales son comprobables, al menos cuando las aplicaciones no respetan las proporciones recomendadas y no se tienen en cuenta las llamadas buenas prácticas agrícolas (BPA). Esto último está condicionado por la buena fe de los productores y aplicadores, el control que debe llevar a delante el estado y las propias organizaciones de productores. Está de sobra probada la falta de compromiso al respecto.
Zapallos en fuga
Uno de los efectos colaterales negativos de la aplicación de herbicidas, que no tiene una condena social tan visible, es la que puede provocar sobre cultivos no modificados genéticamente, es decir no RR (resistentes al Rundup), y sobre la vegetación natural.
No se necesitan estudios con una metodología científica para concluir que si una pulverización con herbicidas de amplio espectro alcanza una plantación de zapallos, batatas o mandioca tienen la suerte echada. Lo mismo sucederá con las praderas y montes naturales de la zona. Esto trae como consecuencia que cualquier intento por implantar huertas o cultivos que no sean OGM puedan prosperar. La cuestión social aquí es evidente. El desierto verde de los cultivos genéticamente modificados aleja la posibilidad de radicación de explotaciones que favorecen el poblamiento rural, la agroecología y la conservación de la ya diezmada vegetación natural.
Efectos colaterales
Un estudio llevado a cabo en la provincia argentina de Formosa sobre los efectos de la contaminación por deriva en las aplicaciones de glifosato y 2-4 D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético) sobre el algodón, batata, mandioca y plantas silvestres, demostró los graves efectos sobre los mismos.
Respecto de un lote cultivado con algodón que sufrió los efectos de la aplicación de 2-4 D, “inmediatamente después de la pulverización, aparecieron los síntomas típicos en la parte superior de las plantas, con hojas deformadas y con las nervaduras marcadas y salientes. Este síntoma se conoce como ‘hoja pata de rana’. Las plantas no murieron, pero a partir de ese momento, el crecimiento se detuvo. Hubo incluso una nueva brotación, con hojas completamente ahiladas”, reza el informe.
Sobre un cultivo de mandioca se observa “la deformación en el ápice, con el tallo torcido y las hojas encrespadas y deformadas. Sin lugar a dudas, estos síntomas corresponden a la acción de un producto hormonal, en este caso 2,4 D.
“También se notó de inmediato, una necrosis generalizada con defoliación (caída de hojas), en las hojas maduras, con la característica típica de la quemadura producida por herbicidas. Estas hojas, no mostraban alteración alguna en su forma, razón por la cual podría ser un efecto del glifosato.”
Efectos similares se observó sobre un lote de batatas.
También se observaron los efectos de la deriva sobre la vegetación natural. “Inmediatamente después de la pulverización, se notaron síntomas provocados por el 2,4 D, en especies como burrito, tilo, sarandí, mamón, paraíso, etc. En todos los casos, los síntomas fueron los mismos: arrugamiento y deformación de hojas nuevas.
“Igualmente, se observaron estos síntomas en malezas de hoja ancha distribuidas en las chacras y alrededores de las viviendas. En estas plantas se observa una reacción característica a los herbicidas del tipo clorofenoxi, llamada “epinastia", que consiste en una inclinación descendente del tallo.” (1)
Un testimonio
“En sus seis hectáreas de campo, en Don Cristóbal, Entre Ríos, Vita Casilda Pérez, una pequeña productora de 63 años, soporta el impacto que ha tenido en su vida el avance de la soja transgénica y la utilización de agroquímicos, como el glifosato, por parte de vecinos más poderosos en cuanto a posesión de tierras. Cuando se fumiga y el viento transporta la nube de este herbicida desde la estancia Acahui hacia el hogar de la familia Pérez, el maíz no brota y los paraísos e higueras se marchitan. Las vacas tienen abortos espontáneos. Las gallinas apenas ponen huevos. La crianza de pollos disminuye. Los zapallos y calabazas no crecen en la huerta. Estos cambios han empobrecido a esta pequeña productora y han deteriorado la salud de su familia, endureciendo sus largas jornadas de trabajo (…)”(2)
(1) Luis Castellan, Contaminación por deriva con Glifosato y 2-4 D, Loma Senes, Pirané, Formosa, 2003
(2) Extractado de Alejandra Waigandt, Glifosato, una brecha entre ricos y pobres, publicado en Página 12, Buenos Aires, 24 deseptiembre de 2010)


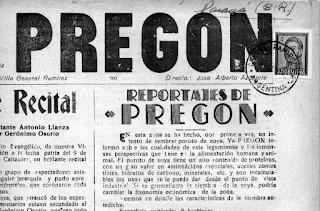
%20sembrado%20en%20noviembre%20de%201933..png)

